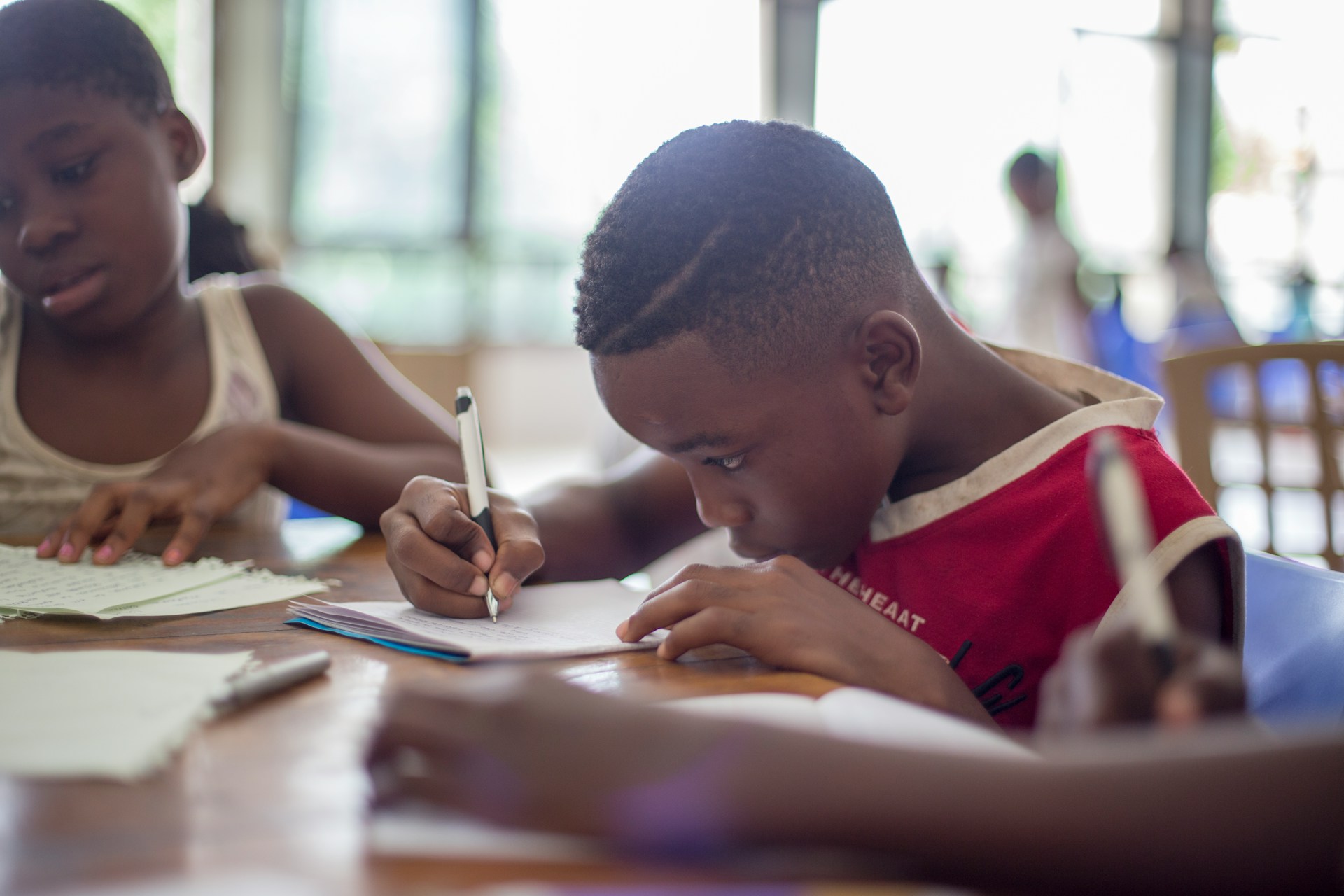
En el afán por dominar el lenguaje y sus reglas, a veces nos perdemos en los detalles y olvidamos el panorama completo. Ser un experto en ortografía es una meta valiosa, pero ¿qué sucede cuando el sistema que nos enseña a serlo termina opacando lo más importante: el placer de descubrir?
El detalle que suma: As, has y haz
Para empezar, aclaremos un trío de palabras que suenan igual pero que tienen significados y escrituras totalmente distintas: as, has y haz. Estos homófonos suelen generar dudas, pero distinguirlos es más fácil de lo que parece.
La palabra “as” es un sustantivo. Su uso más conocido viene del mundo de las cartas, como en la baraja o los dados, donde representa el elemento con una sola marca. De ahí viene el famoso dicho “tener un as bajo la manga”, que usamos para referirnos a un recurso secreto que guardamos para una situación clave. En el póker, por ejemplo, tener un “póker de ases” es sinónimo de victoria segura. Otro significado, igual de importante, es el que usamos para describir a una persona que se destaca notablemente en algo: “Messi es un as del fútbol”. Ser un “as” en ortografía, aunque parezca difícil, es un objetivo totalmente alcanzable.
Por otro lado, “has” es una conjugación del verbo “haber”. La regla de oro es simple: el verbo “haber”, que se usa para formar los tiempos compuestos junto a otro verbo, siempre se escribe con “h”. Es increíble la cantidad de errores que se ven últimamente con esta palabra. Formas como “ha terminado” (del verbo terminar) son una prueba de esto. “Has”, puntualmente, es la forma de la segunda persona del singular: “¿Ya has ordenado tu cuarto?”.
Finalmente, “haz” viene del verbo “hacer” y se usa en el modo imperativo, es decir, para dar una orden o una instrucción directa: “Haz la tarea antes de salir”. Confundir estas tres palabras puede cambiar por completo el sentido de una oración, y dominarlas es uno de esos pequeños triunfos que el sistema educativo siempre celebró.
El sistema en jaque: cuando aprender se convierte en obligación
Dominar estas reglas nos convierte en “ases” de la ortografía, algo que sin duda suma. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el foco exclusivo en la nota, en la respuesta correcta, apaga la llama de la curiosidad? Extraño esa sensación de aprender algo simplemente porque sí, no porque iba a estar en un examen o porque necesitaba los puntos para aprobar, sino por el simple placer de entender algo nuevo. Era esa curiosidad la que me hacía levantar la vista de un libro y pensar: “che, el mundo es mucho más grande de lo que creía”.
En algún momento del camino, esa sensación se fue apagando. El cambio fue lento, casi imperceptible, como una batería que pierde carga. La escuela no mató mi curiosidad a propósito, pero el flujo constante de fechas de entrega, criterios de evaluación y la presión por el promedio convirtieron el aprendizaje en un deber más que en un descubrimiento. Dejé de hacerme preguntas que no llevaran a la respuesta correcta en la prueba. El conocimiento dejó de ser algo vivo para transformarse en algo que había que acumular, guardar y entregar a cambio de una calificación.
Hay investigaciones que respaldan esta idea. Un análisis de la Harvard Business School señala que poner demasiado énfasis en las notas puede bloquear la curiosidad genuina, haciendo que los estudiantes se enfoquen más en “rendir” que en aprender. En otras palabras, el sistema de recompensas del sistema educativo puede, lentamente, anular aquello que hace que el aprendizaje sea significativo.
La inteligencia que no se mide en un examen
Los exámenes estandarizados llevan este problema un paso más allá. Dicen medir la inteligencia, pero lo que realmente capturan es el acceso a recursos, la habilidad para memorizar patrones y el desempeño de una persona bajo presión. Miden solo una pequeña porción de la capacidad humana. Factores como la ansiedad ante un examen o el nivel socioeconómico influyen directamente en los resultados, lo que significa que la nota de un alumno a menudo refleja más sus circunstancias que su verdadera capacidad para aprender.
Recuerdo una conversación con alguien que me contó que, si hubiera sacado un solo punto más en su examen de ingreso, habría obtenido un título honorífico que le podría haber abierto incontables puertas académicas y profesionales. La idea me quedó grabada: ¿cómo puede un solo número tener tanto peso, cuando dice tan poco sobre la verdadera profundidad de la mente de una persona? El problema es que empezamos a confundir esos números con la brillantez misma, cuando en realidad se pierden las partes más humanas de cómo funcionan nuestros cerebros.
Estudios en neurociencia argumentan que los estudiantes a los que les cuesta adaptarse a las aulas tradicionales, a menudo etiquetados como “alumnos de 6 o 7”, pueden tener cerebros programados para el éxito de una forma diferente. Una investigación de la Universidad de Pensilvania muestra que ciertas variaciones en la corteza prefrontal y la amígdala hacen que algunos estudiantes se sientan más cómodos asumiendo riesgos y experimentando, habilidades que las escuelas rara vez premian pero que son cruciales para resolver problemas en el mundo real. De manera similar, otro estudio publicado en PubMed Central encuentra que las personas con TDAH o dislexia, aunque enfrentan desafíos en el sistema educativo convencional, a menudo desarrollan una creatividad, resiliencia y un pensamiento no convencional excepcionales.
Recuperar la chispa: el valor de lo que no va en el boletín
La historia está llena de ejemplos. Barbara Corcoran, que tiene dislexia, tuvo problemas en la escuela pero construyó un imperio inmobiliario y se convirtió en una estrella del programa de televisión Shark Tank. Steve Jobs, que también enfrentó desafíos en las aulas tradicionales, se transformó en uno de los innovadores más influyentes de la historia. Y Simone Biles, que tiene TDAH, convirtió lo que podría haber sido visto como una debilidad en el combustible para su éxito atlético. Los mismos rasgos que nuestros rígidos sistemas de calificación a menudo penalizan pueden, en realidad, alimentar la curiosidad, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo.
La tragedia no es solo que el sistema priorice la eficiencia sobre la curiosidad, sino que nos olvidemos de lo que se siente al estar genuinamente entusiasmados por aprender algo. Pienso en las veces que lo he sentido: quedarme hasta tarde mirando un documental sobre cualquier tema, perderme horas en internet investigando sobre cómo funciona el cuerpo humano, preguntarle a mi hermano sobre reglas de fútbol que no entiendo, o pedirles a mis viejos que me cuenten historias de su infancia y darme cuenta de que no conocía ni la mitad. Ninguno de esos momentos aparecerá jamás en un analítico, pero son los que, al final del día, nos hacen sentir más vivos.